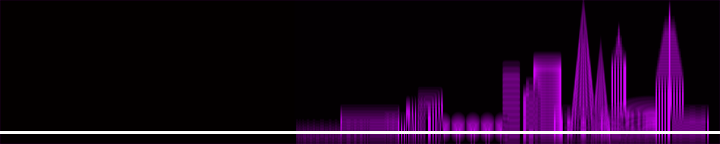
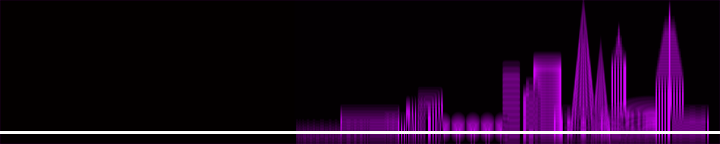
"Exemplo: Lo que se copia de un libro o pintura.
Exemplar: El original."
Tesoro de la lengua
castellana o española (1611)
Sebastián de Covarrubias y Orozco
Rendez-vous
Ella y él se conocieron en aquel cursillo de verano.
Él advirtió que el profesor vacilaba al exponer y no atinaba a continuar su discurso, a la vez que su mirada iba bajando agudamente hacia un lugar sin duda interesante. Era donde aparecían las impecables y opulentas pantorrillas de ella, abandonadas sobre la tarima de los alumnos, como se abandonan las obras maestras. Las dos miradas cohabitaron durante unos momentos en las piernas de la mujer y ella debió sentir tan súbita y densa visita. Como queriendo recoger el rastro del contemplador, levantó los ojos hacia la cátedra y luego siguió la invisible huella por el extremo de sus propios zapatos, por el ajedrezado del pasillo central, las patas de cabra de la silla donde él estaba sentado, finalmente: los mocasines morosamente lustrados, donde creyó percibir, reflejado en miniatura, un lejano paisaje que entraba por la ventana del aula.
Él advirtió enseguida que ella venía del Norte. Lo advirtió en sus ojos claros, en las estrías doradas, de un oro tímido, que se formaban en sus pupilas como si, en cada parpadeo, aparecieran y desaparecieran. Lo advirtió en el rubio ceniciento de su pelo, en la invernal inmovilidad de su pose, en la blancura mate y acariciable de su piel, que evocaba la seda de las últimas intimidades, en la penumbra de su boca que dejaba, muy de a poco entrever el opaco marfil de su dentadura.
Él la empezó a imaginar en su alcoba nórdica, envuelta en sus cobijas, conservando con avaricia la escasa tibieza del cuarto, mirando con vaguedad la turbada luz del exterior, donde caía una lluvia perezosa y helada o una nevada con el ritmo monótono y disciplinado de un desfile militar. Imaginó sus muebles robustos y oscuros que semejaban fortalezas, sus lecturas de filosofía y una copa de aguardiente incoloro, contundente como un disparo.
Ella lo imaginaba en un cuarto encalado del Sur, en un país que desconocía, acechado por sábanas húmedas de sudor, oyendo en la noche perros, guitarras y voces quejosas. Imaginaba sus pies desnudos disputando la rudeza de un suelo de ladrillos, una jofaina con agua helada, la protección de un muro de mármol y su sombra, las palmeras de un paseo suburbano dispersando la umbría de sus hojas, latigazos en el oro polvoriento del mediodía.
Él observó la felina quietud de aquella mujer pálida y lujosa, sus palabras como saltos de tigresa y la gravedad de su instalación en la tierra. La veía incorporarse al intervenir en las clases, rodearse de un silencio tenso y dominar a la multitud sin caras con un discurso seguro y con un acento de ninguna parte, aprendido en un gabinete de idiomas y que recordaba la aséptica dicción de los aeropuertos. Los radios amarillos de sus ojos se abrían en el primer día del universo, cuando no había nadie para mirarlos, amenazantes cual panoplias y apretados como una selva miniada en una inicial gótica.
Ella observó la negligencia con que él intervenía en clase, sin moverse del asiento, arqueando uno de sus robustos brazos fácilmente oscurecidos por el sol y haciendo crujir su sillón como un trono que admitiera, reverente, la presencia morena y maciza de su dueño.
Él la amaba de frente, ordenada por un eje que la recorría desde la boca hasta los talones y tendía un escenario para que sus pechos cantaran un dúo de amor.
Ella lo amaba de perfil, perfil de vieja medalla, de conquistador hecho rey, perfil de ave de presa, con sus barbas profiriendo gritos de guerra. Rey que examina sus dominios, que no mira a nadie y que todos miran, rey de muslos sinfónicos y torso de monumento ecuestre, con una coraza de guirnaldas, monstruos cornudos y risueños querubines.
Él la imaginó desnuda, inmediata y queda como una canción a boca cerrada, romanza sin palabras, canto de un hada prisionera en la más secreta cámara del castillo. Se vio como un viento helado que hace temblar todo un paisaje hasta que el temblor se torna candente. Se oyó como única voz en una selva desconocida donde, sin embargo, hallaba el camino real que lleva del principio al fin.
Ella lo imaginó desnudo, moreno como la oscuridad de una alcoba donde sólo brillaban sus ojos, sus dientes, sus uñas y sus labios. Lo imaginó crujiente de vellos invisibles, como una tropa de caballos salvajes que la amazona conseguía dominar. Lo imaginó señor de una playa tenebrosa, capaz de volver resplandeciente la ceguera de las arenas.
Ambos se oyeron gemir en la locura de los cuerpos y la sensatez de las voces. Aquella mañana todos admiraron la elocuencia de ella y de él por encima de la maestría del maestro y la autoridad de las citas clásicas.
Al día siguiente fueron los primeros en llegar y se sentaron en los extremos de la platea, según hacen los contendientes que esperan el comienzo de la lucha. Sus miradas se sostuvieron hasta que la multitud se interpuso en el espacio de la devastación.
Él la imaginó volviendo de una insomne noche de amor, con la piel surcada por el rubor de las caricias y apenas protegida del mundo con un tenue velo de sudor helado. Creyó verla derrumbada sobre su asiento, exhausta y feliz, con la cabeza llena de ideas nítidas y la boca llena de silencios confusos.
Ella lo imaginó volviendo de una insomne noche de amor, brillante su piel húmeda, hirsuta como una armadura, con la mirada perdida de gozo en la bruma del mundo, antes de que se inventara la primera palabra.
Se citaron en un hotel, por la tarde, pues a la noche ella tomaría el tren del Norte y él tomaría el tren del Sur. Ella dejó caer su pañuelo y, al recogerlo, él lo sustituyó por el propio. Al quedarse solos, ella olió la colonia del Sur, limón y clavo, y él olió la colonia del Norte, vetiver y musgo.
La rotonda del hotel tenía una cúpula de vidrieras coloreadas que teñían a la gente de verde, rojo y amarillo. Todos hablaban lenguas que los demás no entendían y los colores de las vidrieras los cubrían de disfraces.
Él llegó antes. Ella alcanzó a verlo enseguida y se ocultó tras una columna. Él la descubrió por un espejo y se ocultó tras otra columna. Pasó el tiempo que suelen durar las entrevistas previas a un encuentro a solas y cada uno se marchó por su lado.
Instalado cada cual en su tren, estuvieron oliendo los pañuelos hasta que el perfume desapareció. Hacia el Sur se extendió una pradera húmeda y helada del Norte y hacia el Norte, un jardín sofocado del Sur, con un estanque de aguas oscuras. Ella y él recordaron los años que habían pasado juntos, las palabras que se habían dicho y las que se habían callado, las cartas que se habían enviado y las que habían dejado de enviarse, las noches de amor compartidas, los encuentros y los adioses, los regalos intercambiados, las casas que habitaron y deshabitaron, los viajes cumplidos y las despedidas que los remataron.
Al perder sus perfumes, los pañuelos cubrieron sus caras y se humedecieron, no se sabe si de sudor o de lágrimas, pues tanta belleza extendida en el tiempo se les había vuelto insoportable. Ella lo imaginó llorando. Él la imaginó llorando. Fue cuando ambos se echaron a reír.
Gardenias del ayer
Por fin me había decidido a escribir la historia de Nadie.
Era un viernes por la tarde, a fines del verano. El aire estaba ligero. El sol, pleno y tibio. O sea: la Madre Naturaleza guardaba la compostura y recobraba su sensatez, como para hacerse perdonar sus pecados de juventud, lo cual no es poco en una madre.
La gente del edificio empezaba a irse de week end. Se oían portazos, voces de niños, arranques de coches, todo entubado por la caja de escaleras y el patio. Sentía que la casa estaba crujiendo como un viejo barco de madera que deriva por mares desconocidos. Nunca viajé en un barco de madera ni me interné en mares desconocidos, todo sea dicho. Pero bueno, creo que ese ruido lo producen las cuadernas, que es como el femenino de cuadernos. Seguramente, hay cuadernas en muchas novelas de marineros y cuadernos, en cualquier casa de escritor que hace novelas de marineros.
Conecté el contestador automático y bajé a cero su volumen, y desconecté la campanilla del timbre. Algunos elementos de la historia de Nadie los tenía claros pero me faltaban ciertos ensamblajes y un buen final. Conseguirlos es un acto de fe. Se cree en las potencias de las páginas aún no escritas, en su sabiduría para organizarse y llegar a una buena culminación. Sólo se trata de dar con esas páginas y no con otras, hallar esa difícil precisión que es como examinar la fauna submarina de un océano turbio. Los bichos inofensivos se mezclan con los carnívoros.
Nadie es un señor de unos cincuenta años que vive en el piso veinte de una torre moderna, construida sobre una colina. Abajo está la ciudad histórica y pueden verse sus perfiles, el resplandor de un río, una sierra.
De Nadie sé que está divorciado hace muchos años de su mujer, digamos que llamada Elena. Ella vive en la ciudad antigua, más precisamente en la Plaza de las Hierbas. Cada cumpleaños de Elena, Nadie le manda una tarjeta con un cuadro del pintor favorito de ella, Piero della Francesca. En verdad, Nadie ignora si Elena vive todavía, porque las tarjetas postales carecen de remitentes y no pueden ser devueltas. Él, gran caminador por la ciudad, evita siempre pasar por el barrio donde está la casa a la cual envía sus postales.
Sus dos hijos son grandes y viven fuera de la ciudad. El mayor, en los Estados Unidos y es especialista en informática, materia que Nadie desconoce con precisión. Se escriben de vez en cuando. Nadie detalla una misma jornada de trabajo y el hijo, sus progresos profesionales. La hija menor está en una ciudad del Sur, casada con un fiscal en lo contencioso administrativo. Cada tanto anuncia un viaje a la ciudad donde vive Nadie y el nacimiento de un niño. Lo primero nunca ocurre y lo segundo ha sucedido cuatro veces. Nadie colecciona fotos de sus nietecitos en el fondo de un cajón donde también se ordenan sus declaraciones de la renta.
Cuando el hijo viene a visitarlo, Nadie le cede su piso. En realidad, le oculta que él nunca duerme en casa sino en diversos hoteles, cada noche en uno distinto. Hay en la ciudad dos mil cuatrocientos hoteles, de modo que sólo repite de establecimiento cada ocho años. De tal manera consigue no hacerse familiar a ningún sitio.
Su piso le sirve para trabajar en su oficio de traductor, ya que conoce varias lenguas y es hábil aun en los textos técnicos. Llega a una hora fija, atiende a un par de pajaritos exóticos y otro par de pececitos igualmente exóticos, riega las plantas de salón y se sienta ante su pantalla de ordenador por medio de la cual envía sus trabajos a la editorial. Puntualmente, la empresa le ingresa en su cuenta el precio del trabajo. La asistenta viene un día a la semana, cuando Nadie se marcha, y recoge una vez al mes su paga, contenida en un sobre.
Nadie carece de coche y viaja en autobús o en metro, raramente en taxi. Cada tanto paga con su tarjeta de crédito los servicios de chicas tailandesas o filipinas que le envían firmas especializadas y que no suelen hablar el idioma de Nadie. Las chicas trabajan a domicilio, no intercambian con Nadie más que el saludo y le entregan un folleto en cinco lenguas sobre el sida y su prevención.
De la historia de Nadie tengo clara la escena en que el personaje atraviesa, de noche, una plaza desierta y ve pasar por el cielo un autogiro de la policía que, al desaparecer, deja espacio a un ovni. En contra de sus costumbres, Nadie vuelve a su piso, atraviesa apresuradamente pasillos y escaleras y sale a la azotea, desde donde puede seguir viendo al ovni, cada vez más lejano y menos luminoso. Cuando ha desaparecido, siente que el edificio se conmueve y sale disparado como una gigantesca flecha hacia el cielo. Nadie cierra los ojos y se echa boca abajo en la azotea. Cuando el movimiento y el vértigo que produce han cesado, se incorpora y advierte que todo sigue en su lugar: arriba, la construcción de pisos y, allá abajo, la ciudad vieja.
Otras escenas, menos nítidas, pasan en estaciones de metro. Una, en la estación Buena Nueva. Nadie se baja en ella por error y, cuando va a salir a la calle, se detiene y espera al tren siguiente. De pronto, advierte que desconoce la estación: no estuvo nunca allí. Va a la taquilla y pide un plano de la red hasta que confronta los nombres y vuelve a situarse en Buena Nueva.
También el metro sirve de lugar para la escena de la estación Mariscal Ferrant. Es un lugar pomposo, con cerámicas blancas y doradas que enmarcan escenas de batallas y retratos del citado prócer. En él se reúnen jóvenes contestatarios que se manifiestan contra la globalización, el neoliberalismo, la penalización del hachís, la guerra de las galaxias, la visita del Papa, los trasvases de agua y el servicio militar obligatorio. Los jóvenes lo interpelan, le ofrecen folletos y Nadie habla con ellos.
Escribo páginas aisladas, convenientemente corregidas, pero noto que faltan secuencias de continuidad y, sobre todo, falta un final. Lo dije antes y como no puedo resolver el problema, lo vuelvo a decir. No sé si conviene dar muerte a Nadie o sumergirlo, por enésima vez, en su programa cotidiano de vida, que no padece el calor del verano ni el frío del invierno por los aparatos de climatización, ingiere menús fijos que le traen a domicilio, etcétera.
A veces he pensado que la solución sería imitar la vida de Nadie, salir de casa cada noche a un hotel distinto, contratar a mujeres con las que no puedo hablar y deambular por el barrio antiguo para ver si encuentro a alguien que se parezca a Elena. Pero temo que la experiencia estropee el plan de la narración y me desvíe hacia otro cuento. Hacer la lista de datos cotidianos de cualquier habitante en una gran ciudad es factible y carece de interés.
Me limito a bajar al bar y pedir un plato combinado señalándolo con el índice en el menú, mirar a lo lejos por el ventanal de la avenida intentando adivinar inútilmente lo que le pasa a cada transeúnte y alquilar en el videoclub un viejo filme de pistoleros americanos.
El lunes por la mañana ya tengo una buena cantidad de páginas escritas. Y el relato sin resolver. Hace tres días que no me hablo con nadie. Conecto de nuevo el timbre y escucho los mensajes del contestador, al que había quitado el sonido para evitar molestias. Hay varias comunicaciones que me han llegado por error y en realidad fueron dirigidas a un tal Alberto Courtois, que vive dos pisos más abajo. Lo he visto un par de veces en el ascensor y su nombre figura en el buzón correspondiente. Copio los mensajes y bajo a entregárselos.
La puerta del piso está entreabierta. Courtois yace muerto en el suelo. Lleva un maletín y tiene puesto un sombrero, por lo que supongo que estaba por salir cuando murió, ya que aparece con la cabeza en dirección a la puerta. Junto a él, un periódico con fecha del viernes, o sea que la muerte ha debido ocurrir hace tres días.
Durante tres días he estado recibiendo mensajes para alguien que ha muerto sin que yo ni nadie lo supiera. Ya tengo el final de la historia y vuelvo alegremente a mi piso antes de avisar al portero para que avise a la policía. Voy a matar a Nadie. Podré al fin decir que he matado a Nadie.
