Fernando Vallejo: Demoliciones
de un reaccionario[1]
Por Pablo Montoya [2]
Universidad de Antioquia, Colombia
1. Una
buena parte de la crítica literaria que se ha aproximado a la obra de Fernando Vallejo, es la que ha sido establecida por los mismos escritores. En Colombia,
desde Héctor Abad Faciolince, William Ospina, Nicolás Suescún hasta las nuevas
generaciones, donde sobresalen los criterios de Juan Álvarez, se le ha
atribuido a la obra de Vallejo consideraciones entusiastas. Desde expresiones
que van desde santo o energúmeno genial,[3]
o hipertrófico de la inteligencia y la sensibilidad[4],
hasta decir de su obra que es el más emocionado grito de independencia y
rebeldía[5],
o de considerar al autor como el más triste y radical humanista del desencanto,[6]
estas voces piensan que lo que se esconde detrás de los ataques corrosivos del
escritor antioqueño es uno de los rasgos de su amor amargo hacia Colombia.
Todas estas opiniones, que enaltecen las calidades literarias de una narrativa
singular, pero que dejan pasar por alto los matices reaccionarios que la
sostienen, se podrían reducir a algo así como: Vallejo despotrica sobre
Colombia porque le duele Colombia. Y su odio gigantesco es directamente
proporcional a su amor. Ahora bien, la desmesura de este amor sincero y dolido
hasta el marasmo pareciera salvar de las consideraciones racistas, misóginas y
fascistas las turbulentas aguas del río del tiempo vallejiano. En el plano de
la recepción internacional de sus libros ha sucedido algo similar. Se ensalza
el amor, la fraternidad, el trabajo del lenguaje manifiesto en la obra de
Vallejo, pero hay pocas referencias a su trasfondo repulsivo. Así, Fernando Aínsa, uno de los jurados del
Concurso Rómulo Gallegos que premió El desbarrancadero en el 2003,
explica que más allá de la injuria hacia la mujer, de la que está repleta la
novela, hay “un himno del amor fraternal” digno de homenajear.[7]
Así, Michel Bibard, en su prólogo a la versión al francés que hizo de La
virgen de los sicarios dice que el lector, ante la acción catártica que
sugiere la novela, “sale más exaltado que abrumado”.[8]
Así, Claude Michel Cluny, el editor del suplemento literario de Le Figaro, afirma
de la misma novela que “es el más bello canto de amor y de condenación
arrancado a la literatura en mucho tiempo”.[9]
En fin, William Ospina, en su comentario sobre la película La virgen de los
sicarios, considera que el objetivo de Vallejo “es menos retratar una
conciencia que zarandear un país”,[10]
permitiendo columbrar que la crítica se ha dedicado a interpretar cómo se
zarandea un país sin pensar mucho en acercarse a la conciencia que zarandea. Es
verdad que la obra de Vallejo integra esa cadena de célebres diatribas
literarias donde bien podrían situarse las enarboladas por Léon Bloy y Céline.
Las de Vallejo, como las de estos dos autores franceses, deben leerse en el
plano mismo de la creación literaria. Pero, por el carácter de lo que dicen y
cómo lo dicen, se relacionan inevitablemente con las realidades sociales y
políticas de sus países. Por tal razón no es sólo necesario sino pertinente
desentrañar el usual pensamiento segregacionista que aparece, sin preámbulos ni
concesiones, en estas demoliciones literarias.
 Los escritores reaccionarios, tiznados de una cierta
aureola de malditismo, son en el fondo iracundos resentidos e irreverentes
frustrados. Enemigos del progreso y despotricadores del pasado, están
suspendidos en una suerte de cotidiana amargura biliar. Reacios a casi todos
los sistemas sociales y sus logros, ajenos a cualquier relación armónica con
los dioses y los hombres, estos escritores se encaminan a una sola misión:
desbaratar certezas políticas y religiosas, dinamitar los cimientos
filantrópicos de la cultura. Esta forma de ataque recurre a la diatriba. Y la
diatriba, en literatura, es la extrema expresión de la burla. Es esa burla que
se torna escandalosa para que sea escuchada por todos pero que con frecuencia
corre el riego de terminar arrojada al triste rincón de las opiniones difíciles
de tomar en serio. En el caso de Vallejo la diatriba es una forma elaborada
literariamente de lo que en Antioquia se llama la cantaleta. Y la cantaleta no
es más que un canto, de ahí viene su etimología entre otras cosas, que de tanto
repetirse y acudir a la invectiva atragantada se convierte en una verbosidad
agresiva que hace reír e incomoda las buenas conciencias, pero que también se
torna fatigante monotonía. La diatriba acude, por lo demás, a las formas
tradicionales de la ironía. A la repetición delirante, a la hipérbole sin
límites, al símil arrasador, a la continua contradicción, al devaneo
incoherente, a la injuria sagaz y al insulto de baja estofa. La de Vallejo se
apoya en todos estos recursos. Pero su riqueza textual no se limita sólo a esta
variada representación de una obra cínica hasta lo insoportable, sino que
también reside en las conexiones que hay entre el discurso de su obra,
eminentemente autobiográfico, y las realidades sociales de Colombia. En tanto
que autobiografía novelada, es difícil seguir el consejo de los
estructuralistas cuando plantean diferenciar al narrador del autor. Ambas
entidades, en realidad, casi siempre se funden en Vallejo. Desde las cinco
novelas de El río del tiempo hasta Mi hermano, el alcalde, y
desde las biografías de los poetas Barba Jacob y Silva – El mensajero y Chapolas
negras, hasta los ensayos contra Darwin y Newton – La tautología
darwinista y otros ensayos de biología y Manualito de imposturología
física - el hombre Fernando Vallejo está presente. De ahí que sean
discutibles las interpretaciones que proponen separar al autor del narrador
porque eso significaría creer que esa entidad que fustiga sin cesar todo
establecimiento, todo orden, todo sistema no tiene que ver con ese señor
radicado en Ciudad de México y que cada determinado tiempo sale de su madriguera
a lanzar las mismas diatribas que se repiten en su obra y que hacen de ellas, a
veces, un bochornoso espectáculo del escándalo. [11]
2. Para
Vallejo, como sucede en Céline, en el acto de la escritura lo que importa es la
emoción y no las ideas.[12]
Pero la primera, en ambos escritores, se estimula con las segundas. La emoción
ultrajada en Vallejo se ha trazado un objetivo de alguna manera encomiable:
construir una obra desde un yo narrativo que tiene como máxima preocupación
adquirir un estilo. Ésta, por lo demás, es la más llamativa preocupación
técnica en alguien que escribe novelas desmembradas desde el punto de vista del
orden de las acciones. Incluso el propio narrador vallejiano se burla de la
tercera persona, del tradicional orden temporal y de la unidad de espacio
propio del arte novelístico. La elaboración de este estilo logra sus mejores
momentos en La virgen de los sicarios y El desbarrancadero y, sin
duda, es el producto de un trabajo de muchos años presente en la escritura de
las cinco novelas que conforman El río del tiempo y El Mensajero,
la biografía sobre Barba Jacob. Un estilo que se depura a través de una muy
acertada utilización de los lenguajes populares de Antioquia. Apoyándose en
ellos, Vallejo logra, en ocasiones, un relato frenético, desbordante, jubiloso,
humorístico, plagado de violencia sobre la ondeante, por no decir sombría,
condición humana. Sin embargo, aunque Vallejo admire a Céline, se trata de un
reconocimiento previsible ya que los dos escritores forman parte de la familia
de los alegadores malditos del siglo XX, el tono de su diatriba no proviene de
él. Está enraizado, más bien, en la literatura antioqueña. Esa literatura,
llamada despectivamente regional por los cosmopolitas críticos de Bogotá, que
va desde los dicharacheros y copleros campesinos del siglo XIX hasta la escrita
en el siglo XX por autores como Fernando González y los nadaístas dirigidos por
Gonzalo Arango. El afán de burlarse de la tendencia comerciante y usurera de
los paisas, de su mezquina avaricia atávica que cabalga al lado del cultivo de
un catolicismo filisteo e hipócrita; el ánimo siempre encendido de atacar la
enseñanza de salesianos, jesuitas, dominicos, benedictinos, franciscanos y
otros representantes de la brumosa pedagogía antioqueña proviene de un espíritu
profundamente anticlerical como el de Fernando González.[13]
Lo que sucede es que en Vallejo la crítica al establecimiento asume rasgos
extremistas que González, ese viejo que salía empelota a la calle para asustar
a las vecinas de su finca, no practicó. Vallejo es un iconoclasta que odia toda
noción de humanismo y es ajeno a cualquier ideal liberador para los hombres de
Colombia y América Latina, mientras que González creía en ciertos valores
éticos y políticos que podían liberar al pueblo, muchos de los cuales veía
representados en Simón Bolívar. Este personaje, para Vallejo es simplemente
pernicioso. “Un hombrecito bajito”, sangriento y ambicioso que no liberó nada
y, en cambio, dejó sembrado el panorama político de Colombia de la peor
corrupción.[14]
Entre González y Vallejo las similitudes llegan hasta tal punto que es posible
decir que a ambos los cobija, además de una inquietante contradicción que
atraviesa sus obras –los dos critican políticos y alaban a otros aún más
deplorables: Vallejo, por ejemplo, admira a Laureano Gómez en El río del
tiempo y González celebra a Juan Vicente Gómez en Mi compadre- un
contorno anarquista que planea en varias de sus posiciones intelectuales. Pero
si en González se trata de un anarquismo vitalista alimentado con conceptos
griegos, latinos y bolivarianos, en el caso de Vallejo hay un claro anarquismo
de derecha, sesgado por el racismo, que abomina de todos los procesos de
transformación social dados en Colombia y en América Latina. Y, sin embargo, es
posible afirmar que ambos se confabulan en la práctica de una regresiva
rebeldía conservadora, así expresen escandalosamente posiciones anticlericales.
Donde también se siente la influencia de González en Vallejo es en la singular
utilización del yo narrativo. Gutiérrez Girardot en un breve pero certero
análisis de la obra de González dice: “Fernando González sólo tenía un punto de
referencia, el Yo, a cuyo predominio llamó egoencia”.[15]
Vallejo cultiva un mecanismo similar pero, distante a la terminología
filosófica a la que se inclina tanto González, lo llama egoísmo feroz o
síndrome del ego. Lo suyo, como lo expresa en El fuego secreto, es “una
colcha deshilvanada de retazos (...) pedazos unidos por el débil hilo del yo.”[16]
En realidad, si González trata de edificar desde ese yo una conciencia
liberadora, Vallejo aniquila todas las conciencias, pues es un yo que en tanto
edifica un mundo pasado lo niega a partir de sus continuos derrumbamientos
verbales. Un yo que, incluso, en la medida en que va trazando su autobiografía
desbarata las fronteras de los géneros literarios. Porque la obra de Vallejo no
es ni novela, ni historia, ni poesía, ni biografía. Sólo un deseo logrado de
oponer a la devastadora muerte la efímera existencia de la palabra.
El caso del movimiento Nadaísta, dirigido por Gonzalo
Arango, es todavía más identificable. Puesto que en tiempo y espacio Vallejo
coincidió con los nadaístas. Ellos son sus inseparables coetáneos. De hecho,
cuando los nadaístas irrumpieron en la historia oficial de Medellín, al lanzar
un pedo químico en la inauguración de un Congreso de Escribanos Católicos,
Vallejo ya iba y venía por las calles de la ciudad en procura de experiencias
literarias y sexuales, entre las cuales algunas de ellas era hablar con los
blasfemos nadaístas y las otras llevarse a la cama algunos hermosos muchachos. [17]
El Nadaísmo, en fin, del que tanto se ha hablado y se sigue hablando en
Medellín, pero poco en las otras ciudades de Colombia y casi nada en el
exterior, fue un movimiento de capilla torpemente liberador. Como muy bien lo
dice Antonio Restrepo, era “una mezcla de anarquismo con un existencialismo de
cliché”. [18]
Ante una idiosincrasia conservadora hasta la ridiculez como lo era la
antioqueña a finales de 1950, los nadaístas, un movimiento medio hippie y
místico al modo de la generación beat, pero que terminó lamiéndole las
posaderas a los generales y políticos colombianos, opuso una serie de acciones
y manifiestos ruidosos. Hacían quemas de libros, invadían cementerios en las
noches y fornicaban con cadáveres, iban a comulgar en las iglesias y en vez de
tragarse las ostias las metían en los libros de Rimbaud y Lautréamont, pegaban
afiches funerarios donde invitaban a la exequias de la poesía colombiana,
saboteaban todo tipo de eventos oficiales dándose a los gritos. Como ellos,
Vallejo utiliza en sus obras mecanismos similares cuando ataca a las
instituciones religiosas. Su frase “Dios no existe y si existe es la gran
gonorrea”, [19]
que brilla con venéreo ateísmo en La virgen de los sicarios, pudo haber
sido pronunciada por uno de esos nadaístas incapaces de superar los resabios
rebeldes de los años 60. De tal modo que ante un mal gusto entronizado, el de
la ciudad homófoba, hispánica hasta el tuétano de los tiples y los bambucos y
enemiga del libre pensamiento, lo que proponían estos marihuanos que se creían
hijos de Nietsche y de los poetas malditos franceses, y no eran más que
traviesos discípulos de Fernando González, era otra cara más del mal gusto y el
exceso de la cultura parroquial de Antioquia. Vallejo anduvo con ellos y de no
haberse ido de Medellín, a recorrer los caminos de Bogotá, Roma, Nueva York y
México, habría terminado acaso enredado en filiaciones de un movimiento que
pocas cosas interesantes dejó para la literatura colombiana y ninguna para la
latinoamericana. Dejó, en cambio, una actitud de vituperio provinciano que
acaparó la atención indignada de las beatas, los curas y los ricos industriales
católicos del Medellín de entonces. De
ese mismo Medellín que Vallejo afrenta sin cansancio en novelas como Los
días azules y El fuego secreto. Alegato que consiste, por lo demás,
en negar la represión sexual del catolicismo antioqueño y fomentar un vitalismo
sexual incesante que ya Fernando González defendía desde la década del 30 y que
los nadaístas continuarían a su estruendoso modo. Lo que quiero decir,
entonces, es que la obra de Vallejo debe enmarcarse, más que en la tradición de
la diatriba francesa, en la tradición antioqueña. Una tradición satírica nacida
de una región retrógrada al modo de la España más cerril. Y cuya actitud parece
fundarse, entre otras, en una circunstancia paradójica. Por un lado la
necesidad de ensalzar un paraíso, una especie de patria, un jardín perdido, que
se ubica en la infancia del escritor vivida en el campo, en fincas lujuriantes
y vastísimas, a orillas de ríos broncos y viriles, y al mismo tiempo una
urgencia atrabiliaria de derrumbar, atacándolos, los valores de esa Antioquia
goda. Doble movimiento de una sensibilidad, la de Vallejo, que sucumbe a la
nostalgia del pasado en medio de un presente que se levanta desde la permanente
destrucción.
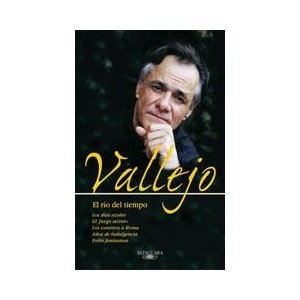
Perdido entonces el paraíso y consciente de que su
país vive sumergido en una violencia que se agudizó con el machete liberal y
conservador después del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, pasado el tiempo de
los viajes y los oficios varios (Vallejo fue feliz viajero, cineasta
desafortunado, desdichado plomero, aprendiz de médico, físico errático, biólogo
sin diploma), “el hombre camino a la
derrota”, el “viejo lejos de la Antioquia amada”, “el navegante sin aguja de
marear”, [27]
se pone a escribir sus andanadas autobiográficas. El consejo más importante
para tal empresa, Vallejo parece tomarlo de Porfirio Barba Jacob. El poeta
colombiano se lo dijo a un amigo mientras paseaban por el malecón habanero:
“Amigo mío, para ser hombre en toda su plenitud, son necesarias dos cosas
imperativas: odiar a la patria y aborrecer a la madre”. [28]
Vallejo sigue esta premisa al pie de la letra. Y como Barba Jacob se dedica
obsesivamente a disentir. La manía rebelde, la determinación de jamás obedecer,
proviene también de este poeta al cual Vallejo dedica uno de sus mejores
trabajos literarios. Al final de Entre fantasmas el narrador dice que en
español, idioma que le parece por lo demás clerical, poco riguroso y, en
cambio, redundante y periférico, [29]
las dos palabras más abyectas son pueblo y patria. [30]
Del primero, su obra está colmada de las consideraciones más rencorosas.
Consideraciones que, por el carácter absurdo de sus propuestas, simplemente son
difíciles de tomar en serio. Sin embargo, terminan siendo las más inquietantes
por los fines antisociales de sus perfiles. La relación con el nazismo,
señalada por Escobar, en este sentido, no es fortuita. La obra de Vallejo está
permeada por un furor racista que lo sitúa como el último escritor fascista de
Colombia. País ineludiblemente vallejiano por la gran cantidad de reaccionarios
que ha producido. Curioso paradigma, por lo demás, de un fascismo que no tiene
nada que ver con el que aclamaron los mediterráneos seguidores de Mussolini. El
de Vallejo es, al contrario, defensor del más asfixiante individualismo y
enemigo total de cualquier forma de organización popular. Un individualismo que,
entre otras cosas, forma parte de un nihilismo contemporáneo muy en boga en la
literatura occidental de finales del siglo XX y cuyo hondo desencanto es una
respuesta al hecho de que todas las utopías, para ellos, han fracasado. El
individualismo de Vallejo, proyección de una sensibilidad egoísta y narcisa
hasta lo irrisorio, surge de las conquistas del liberalismo francés del siglo
XVIII. De ahí que el escritor colombiano confiese en El desbarrancadero
ser un descendiente especial de la Revolución Francesa, del Marqués de Sade, de
Renan y Voltaire. Pero así se trate de un liberalismo radical, supuestamente
impío, hereje, apóstata, blasfemador, [31]
está vapuleado por presupuestos propios de los idearios fascistas. Esta mezcla
de sedimentos de varias ideologías incendiarias, que se utiliza para criticar
un país plagado de males, asediada por el monstruo de cinco cabezas al decir de
Vallejo –esto es el Partido Conservador, El Partido Liberal, la guerrilla, el
paramilitarismo y el narcotráfico- [32]
es lo que tal vez suscite tanto interés en los lectores. Atractiva radiografía
mental de quienes son los más importantes escritores colombianos de la
actualidad. Al lado de un nazista sensiblero cuyo reino es la muerte como es
Vallejo, y también pintorescos a su modo, está el Mutis monarquista cuyo reino
es Bizancio y el García Márquez comunista cuyo reino es La Habana.
4. Las
invectivas contra el pueblo atraviesan toda la obra narrativa de Vallejo. El
pueblo, de hecho, sería como la sexta cabeza de la bestia mitológica que hace
de Colombia el epicentro del infierno vallejiano. El pueblo es “la
monstruoteca” por donde pasa el ángel exterminador de La virgen de los
sicarios acompañado de su gramático recalcitrante.[33]
Los indios, los negros, los zambos, los mulatos y toda la gama racial que ha
producido el mestizaje en América Latina, celebrados por una ensayística
importante que va desde José Martí y José Vasconcelos hasta Pedro Henriquez
Ureña y Alfonso Reyes, por sólo citar a los mayores exponentes de la Utopía de
“Nuestra América”, son vilipendiados con los peores términos por Vallejo. Este
yo narrador no se cansa de agraviar, y en esto es insistente, ferozmente
repetitivo, a un pueblo que es feo, mugroso, soez, vulgar, ignorante, haragán,
incestuoso, bufón, vándalo y criminal. Vallejo, de este modo, utiliza los
tópicos propios de una literatura racista bien conocida que proliferó en
Occidente desde que los cronistas de indias edificaron su visión del mundo
recién descubierto y que Gobineau, siglos más tarde, sistematizó en su ensayo
sobre la desigualdad de las razas humanas con impecable estilo literario. Gran
culpable de todos los males de Colombia, este pueblo tiene una relación directa
con la pobreza. Y Vallejo detesta con igual fuerza, a ese pueblo pobre que no
se cansa de copular y procrear bajo la bendición irresponsable de los estados
corruptos y la roña de la iglesia católica. El pueblo pobre para Vallejo no es
la causa de la violencia en Colombia, él mismo es el supremo generador de la
violencia. Y como Vallejo es claramente oligárquico, pide a los ricos del mundo
que se unan para acabar con tal flagelo.[34]
Por tal razón el pueblo, como si fuera una entelequia de papel ansiosa de
fuego, merece que se le queme. “La única forma de acabar con este mal maldito
de la pobreza es acabar con los pobres: rociarlos con Flit”.[35]
Incluso para llevar a cabo tal solución, para que se fumiguen a los indios y
por fin desaparezcan los negros, Vallejo acude a Adolfo Hitler, uno de los
pocos “santos” que le despierta su total admiración.[36]
Esta noción de pueblo es, por supuesto, esquemática. Está levantada sobre una
percepción del otro muy propia de los conservadores más perniciosos que ha
tenido Colombia Y es que Vallejo se define como un conservador por tradición y
un liberal que dice no creer en Dios.[37]
Uno de esos conservadores, de hecho, es el único político colombiano que
suscita el ditirambo de Vallejo en El río del tiempo. Se trata de
Laureano Gómez. Figura lúgubre de nuestra lúgubre historia partidista, Laureano
Gómez fue uno de los máximos enemigos de las ideales liberales y socialistas de
la primera mitad del siglo XX colombiano. Orador implacable, instigador de
odios a diestra y siniestra, ejemplar de la paranoia católica, Gómez arrojó a
los colombianos por el camino de la intolerancia y los odios del cual el país
aún no ha podido salir. Creyéndose el elegido para defender a su nación
católica de los fantasmas del ateismo, enarbolando un ideario antimoderno
promulgado por los papas reaccionarios
Pío XI, Pío XII y León XIII, Gómez combatió con delirio frenético las
diversas corrientes del pensamiento liberal que van desde el humanismo
erasmita, los principios de la ilustración y la revolución francesa hasta las
diversas tendencias del socialismo y el comunismo.[38]
Y aunque Vallejo en sus acostumbradas entrevistas lo demuela todo en cuestiones
políticas, no hay que olvidar que en su autobiografía elogia la labor
perniciosa de este conservador. Y es que en verdad ambos personajes tienen una
parecida comprensión frente a ciertas circunstancias. Al menos se abrazan en el
repudio sin ambages al pueblo y en el rechazo visceral que mantienen hacia todo
tipo de reforma social que favorezca sus intereses. Para ambos el pueblo es
oscuro, inepto, una categoría inferior donde es difícil diferenciar los seres
humanos de los brutos.[39]
Sus imaginarios zoomorfos, cuando se han referido a los males que azotan a
Colombia, gozan incluso de una llamativa proximidad. En este sentido, es
posible establecer un raro contubernio entre el mítico basilisco que Laureano
Gómez empleó para referirse a la Colombia de la revolución liberal en marcha de
los años 40, y el mítico monstruo bicéfalo partidista o la mítica hidra de
varias cabezas con que Vallejo se ha referido a la Colombia actual. Hermanos en
la retórica febril, también optan por una simple comprensión de los fenómenos
históricos. Así, para los dos, el conservador iracundo y el anarquista
injurioso, el origen de los males de Colombia y de América Latina se ubica en
el inicio de los procesos de independencia cuando las ideas masónicas y
liberales empezaron a irrigar los pueblos y ciudades de la apacible
colonización hispánica. Los cenagosos tiempos en que Laureano Gómez empuñaba
las riendas del país, significan para el narrador de Los ríos azules “los
buenos tiempos”. En El fuego secreto alaba su “palabra de fuego”. Esta
palabra llameante de Laureano Gómez y la relación que con ella y su dueño tuvo
el padre de Vallejo, el padre venerado por encima de la madre detestable, es
quizás lo que hace de Gómez la única figura querida por Vallejo del panteón
político de pacotilla colombiano. Laureano Gómez surca El río del tiempo de
Vallejo como un rayo luminoso, como un vendaval excesivo e intransigente. Y
acaso sea la cercanía entre dos espíritus extremistas lo que suscita esta
ineludible simpatía. Contradictoria simpatía dirigida al hombre y al ideólogo
fascista. Porque del espíritu clerical, hispanófilo, corporativista, patriotero
y homófobo de Laureano Gómez, Vallejo no tiene absolutamente nada.
5. Vallejo entonces no representa a nadie. Él sólo habla por sí mismo. Es un
individuo resentido, el último narciso energúmeno de una elite colombiana en
desbandada, cuyo objeto de crítica y de burla abarca todos los políticos, todos
los países y todos los sistemas. Y en esta furia que convulsiona aquí y allá
como una serpiente herida de muerte, la contradicción es una de las constantes.
En la obra de Vallejo se vapulea a los conservadores colombianos, pero se alaba
a su exponente más siniestro. A Dios le endilga los peores insultos, su
existencia sólo refleja el mal que pulula en el seno de la podrida humanidad,
pero en el fondo Vallejo es un mariano inocuo. Detesta a Dios y lo niega con
frecuencia pero le reza con ridícula misericordia a las vírgenes de Medellín.
Odia a la mujer preñada, porque no hay ser más deplorable en el mundo, pero ama
a su abuela que fue tan prolífica como lo son esas “putas perras paridoras”[40]
que pululan en la actual Medellín con sus impúdicas barrigas crecidas.
Despotrica contra los victimarios de la violencia colombiana, pero propone
aniquilar a todos los descendientes de hoy de esas víctimas anónimas que
Colombia, paradigma universal de la impunidad, aún no ha podido reconocer.
Abomina de los pobres y el gramático Fernando ama entrañablemente a dos jovencitos
sicarios vomitados del puro centro de la pobrecía antioqueña. En fin, detesta a Colombia y la insulta, pero
sabe que su única patria es ese país rezandero y asesino. Y en este juego
delirante de las paradojas, el lector asciende en el camino de una prosa de
implacable estilo, pero cae en la insensatez de sus rencores ilímites. Y es que
de la obra de Vallejo, se puede decir lo que Marc Hanrez dice de la obra de
Céline: “Si ella gana por la violencia, la extrañeza y la dosis de
divertimento, pierde en armonía, en rigor y en estima a causa de sus excesos”. [41]
 He aquí pues a Vallejo como un promulgador solitario
de todas las miserias humanas. Novelista de los desmoronamientos, capaz de
nombrar todas las posibilidades de la violencia colombiana para así tratar de
exorcizarlas, se yergue igualmente como el narrador de las imposibles
aniquilaciones. “¿La solución para acabar con la juventud delincuente?
Exterminen la niñez”, grita el gramático
de La virgen de los sicarios. [42]
Provocador exaltado, Vallejo propone un ámbito ficcional de disgregación y odio
que abruma. Una geografía mental, acaso tierna y poética, dolorosamente
nostálgica en algunos pasajes de su obra, pero genocida y cargada de tintes
apocalípticos. Es curioso, pero Vallejo parece erguirse como ese escritor que
refleja con sospechosa evidencia los ángulos catastróficos propios de Colombia.
Para un país sembrado de horrores históricos y calamidades sin fin, no es
extraño que surja de su seno, y justamente de una de sus regiones más
retardatarias, un escritor de estas dimensiones. Desarticulándolo todo,
derrumbándolo todo, despedazándolo todo, Vallejo no se sitúa por encima del
objeto que zahiere. Termina, más bien, volviéndose una parte más de esa
Colombia intemperante e inicua. Y es verdad, como sucedía con José María Vargas
Vila, uno de sus hermanos espirituales en la diatriba, que con estos
desmoronamientos verbales asistimos a la posibilidad de un alivio de la
conciencia colectiva colombiana. Afirmamos cuando Vallejo arremete contra los
siempre corruptos presidentes, contra los tiranos de toda laya, contra los
reyes, cardenales y obispos malhechores, contra los burros militares, contra la
delincuencia y la violencia seculares.
Sin embargo, en esta voluntad de voltear el mundo al revés, empezamos a
tomar distancias cuando aflora, agresivo y obsceno, el fondo de sus fantasías
destructivas. La crítica, en general, ha considerado que este mecanismo busca
un objetivo: “hacernos participar de su despiadada lucidez y asumir la
responsabilidad de los actos”. [43]
Pero también es factible pensar que con esta pretensión va de la mano un
rabioso deseo de desmontar cualquier proyecto socializador. Denunciador
inolvidable del mal, y por ello mismo maldito de la estirpe del Marqués de Sade
y Céline, Vallejo termina cayendo en la fascinación del mal. Por ello hay algo
en su obra que la torna peligrosa para toda construcción ética y cívica. En
este inicio de milenio, dice Claudio Magris, el hombre tiene ante sí un dilema:
“combatir el nihilismo o llevarlo a sus últimas consecuencias”. [44]
No se necesita nada de audacia para concluir cuál ha sido la opción de Fernando
Vallejo. Es obtuso idealizar el pasado, pero lo es igualmente caer en el
encanto por lo desastroso. Vallejo incurre en estas tristes circunstancias. Y
lo hace con una voz que se mofa muchas veces de la verdadera solidaridad y la
justicia. Pero sigamos el consejo de Magris y creamos que el desencanto, tan
propio de nuestros días, es una de las formas irónicas y melancólicas de la
esperanza. Y tratemos de respirar, si es que existe, el extraño olor de la
esperanza vallejiana.
[1] (Texto
leído en la apertura del Coloquio “La sátira en América Latina” organizado por
la Universidad de la Sorbonne Nouvelle-Paris III)
[2] Escritor
y profesor de literatura de la Universidad de Antioquia. Ha publicado los
libros de cuentos: Cuentos de Niquía (1996),
La sinfónica y otros cuentos musicales (1997),
Habitantes (1999), Razia (2001), Réquiem por un fantasma
(2006), El beso de la noche (2010)
y Adiós a los próceres (2010); los
libros de prosas poéticas: Viajeros (1999),
Cuaderno de París (2006), Trazos (2007)
y Sólo una luz de agua: Francisco de Asís
y Giotto (2009); los libros de ensayos: Música
de pájaros (2005) y Novela histórica
en Colombia 1988-2008: entre la pompa y el fracaso (2009); y las novelas: La sed del ojo (2004), Lejos
de Roma (2008) y Los derrotados (2012). Pablo Montoya es Primer Premio del
Concurso Nacional de Cuento “Germán Vargas” (1993). En 1999 el Centro Nacional
del Libro de Francia le otorgó una beca para escritores extranjeros por su
libro Viajeros. El libro Habitantes
ganó en el 2000 el premio Autores Antioqueños. Réquiem por un fantasma fue
premiado por la Alcaldía de Medellín en el 2005. En el 2007 ganó la beca de
creación artística de la Alcaldía de Medellín. En el 2008 obtuvo la beca de
investigación en literatura otorgada por el Ministerio de Cultura. Ha
participado en diferentes antologías de cuento y poesía colombiana y
latinoamericana. Sus traducciones de escritores franceses y africanos, sus ensayos
sobre música, literatura y pintura han sido publicados en diferentes revistas y
periódicos de América Latina y Europa.
[3] Héctor
Abad Faciolince considera que Vallejo
“tiene la mirada del genio. O del santo, o del energúmeno. Parece un poseído por
la furia y la pasión”. Héctor Abad Faciolince, “El infierno es esta tierra”, en
Cromos, No. 4.148, Bogotá, 1997, p. 40.
[4]
Igualmente Abad Faciolince en su reseña sobre El desbarrancadero dice:
“Fernando Vallejo no tiene anomalía neurológica (salvo, tal vez, una
hipertrofia de la inteligencia y de la sensibilidad)”. Ver Héctor Abad
Faciolince, “El odiador Amable”, Revista El Malpensante, No. 30, 2001,
p. 87.
[5] En la
reseña Nicolás Suescún sobre El fuego secreto dice que la novela “es la más violenta andanada que se ha
escrito contra Colombia, pero es también un emocionado grito de independencia y
rebeldía. Y ¿por qué no decirlo?, de amor también”. Nicolás Suescún, “El fuego
secreto de Fernando Vallejo” en Revista Diners, No. 23.205, Bogotá,
1987, p. 92.
[6] Esta es
más o menos la opinión del joven escritor Juan Álvarez quien dice que “en
Vallejo hay (...) el más radical y triste de los humanismos, un humanismo sin
concesiones, dispuesto a desnudar de manera descorazonada y descarnada las
íntimas miserias humanas.”. En Juan Álvarez, “El humanismo injuriado de
Fernando Vallejo”, en Revista Número, No. 49, 2006, Bogotá, p. 44.
[7] Ver
Fernando Aínsa, “El desbarrancadero de Fernando Vallejo Premio Internacional de
novela Rómulo Gallegos 2003 ¿Una alegoría premonitoria?”, en Revista de
literatura Quimera, No. 235, 2003, Barcelona, p. 57.
[8] Michel
Bibard, “La realidad ya no es maravillosa ni mágica”, en Gaceta, No.
42-43, Bogotá, 1998, p. 41.
[9] Claude
Michel Cluny, “Opiniones francesas sobre Fernando Vallejo”, Ibid., p.
43.
[10] Ver
William Ospina, “La virgen de los sicarios en cine”, en Revista Número,
No. 16, Bogotá, 2000. En www.revistanumero.com/26virgen.hpm
[11]
Espectáculo que los colombianos celebran a su modo. Carlos Monsivais decía que
una de las públicas intervenciones de Vallejo en México suscitaría un
linchamiento. Ver guión de “La desazón suprema”, documental de Luis Ospina,
en Fernando Vallejo, condición y
figura, (recopilación de textos de Eufrasio Guzmám), El ángel editor,
Medellín, 2005, p. 207. En Colombia, en
cambio, Vallejo como opina Oscar Collazos, es simplemente un espectáculo que
podría pagarse como cualquier espectáculo de variedades propiciadores de
aplausos y carcajadas. Ver Oscar Collazos, “El espectáculo Vallejo”, El Tiempo,
Bogotá, 2 de noviembre de 2006 (www. Eltiempo.com.co)
[12] “Au
commencemente était l’émotion”, o “retrouver l’émotion du ‘parlé’ à travers
l’écrit!”, eran expresiones caras a Céline. Ver Pascal Fouché, Céline “Ça a
débuté comme ça”, Découvertes Gallimard, Paris, 2001, pp-3-4.
[13] Dice el
narrador de Los días azules:“Te voy a contar de quién es Otraparte: de
Fernando González, el filósofo, un iconoclasta , quemador de curas y de santos,
como yo”. En Fernando Vallejo, El río del tiempo”, Alfaguara, Bogotá,
2004, p. 125.
[15] Rafael
Gutiérrez Girardot, “La literatura colombiana en el siglo XX” en Manual de
historia de Colombia, tomo III, Ministerio de Cultura y TM Editores,
Bogotá, 1999, p. 481.
[16] Ver El
río del tiempo, op. cit., p. 241.
[17] En El
fuego secreto el narrador se refiere a los nadaístas como sacrílegos, pero
les hace un reclamo furibundo: “A ver, ¿a qué derecho tienen estas ratas, estos
cerdos a cruzarse por mi vida? Todo lo escupieron, todo lo insultaron, todo lo
empuercaron, y a cambio ¿qué? Dos o tres dizque poemas escribieron en que
ponían jirafa con ge y Egipto con hache y jota.”. Fernando Vallejo, El río del tiempo, op.
cit. P. 296.
[18] Ver
Antonio Restrepo, “Literatura y pensamiento 1958-1985”, en Nueva Historia de
Colombia, Vol. VI, Planeta, Bogotá, p. 96.
[19]
Fernando Vallejo, La virgen de los sicarios, Alfaguara, Bogotá, 1994, p.
91.
[20]
Fernando Vallejo, Los caminos a Roma en El río del tiempo, op.
cit., p. 416.
[21] Javier
Murillo comprende la patria de Vallejo apoyándose en una célebre frase de
Cioran: “no se habita un país, se habita una lengua. Ésa es la patria y no otra
cosa”. Ver prólogo de Javier Murillo a Fernando Vallejo, El río del tiempo,
op.cit., p. 18.
[22] Ver
Porfirio Barba Jacob, Poesía completa, FCE., Bogotá, 2006, p. 39.
[23] Tomás
Carrasquilla, “Medellín”, en Obras completas, tomo primero, Bedout, Medellín, 1958, p. 805.
[24] “¡Santa
Anita mía, islita de felicidad en la tierra!”, dice el narrador en Los
caminos a Roma. Ver Fernando Vallejo, El río del tiempo, op.
cit., p. 349.
[25]
Fernando Vallejo, Los días azules en Ibid., p. 161.
[26] Ver
Eduardo Escobar, “Aclaración impertinente”, en El Tiempo, Bogotá,
Octubre 30 de 2006, p. 3.
[27] Así se
define el narrador en Años de indulgencia. Fernando Vallejo, El río del tiempo, op.cit., p.
476.
[28] Ver
Fernando Vallejo, Barba Jacob: el mensajero, Santafé de Bogotá, Planeta,
1997, p. 118.
[29] En El
fuego secreto el narrador dice: “Somos repetitivos, redundantes,
periféricos: giramos y giramos dándole la vuelta del bobo a un huevo. No es el
español un idioma riguroso.” En Fernando Vallejo, El río del tiempo, op.cit.,
p. 220.
[31]
Fernando Vallejo, El desbarrancadero, Biblioteca El Tiempo, Bogotá,
2003, p. 163.
[32] A
propósito de estos males y Colombia y el modo en que los entiende ver el
escritor antioqueño, ver Fernando Vallejo, “El monstruo bicéfalo” en Revista Número,
No. 20, Bogotá, 1998. Ver www.revistanumero.com/20bicefa.htm
[33] “Era la
turbamulta invadiéndolo todo, destruyéndolo todo, empuercándolo todo con su
miseria crapulosa. “¡A un lado, chusma puerca!” Ibamos mi niño y yo abriéndonos
paso a empellones por entre esta gentuza agresiva, fea, abyecta, esa raza
depravada y subhumana, la monstruoteca.” Fernando Vallejo, La virgen de los
sicarios, op. cit., p. 75.
[34] El
gramático dice: “Por razones genéticas el pobre no tiene derecho a
reproducirse. ¡Ricos del mundo, uníos! O la avalancha de la pobrería os va a
tapar”. En Fernando Vallejo, La virgen de los sicarios, op. cit.,
p. 122.
[35] Ver Entre
fantasmas en El río del tiempo, op. cit., p. 643.
[37] “Los
liberales no creen en Dios, como yo. Pero yo soy conservador por tradición”, Ibid., p. 695.
[38] Ver
Juan Guillermo Gómez García, Colombia es una cosa impenetrable, raíces de la
intolerancia y otros ensayos sobre historia política y vida intelectual,
Diente de León, Bogotá, 2006, p. 68.
[39] Álvaro
Tirado Mejía, “El gobierno de Laureano Gómez, de la dictadura civil a la
dictadura militar”, en Nueva Historia de Colombia, Planeta, Bogotá, pp.
81-104.
[40] La
expresión proviene de La virgen de los sicarios, op. cit., p. 75.
[41] Citado
por Pablo Montoya en “Introducción a Mea Culpa de L.F. Céline ”,
en Revista Universidad de Antioquia, No. 272, Medellín, 2003, p. 25.
[42]
Fernando Vallejo, La virgen de los sicarios, op. cit., p. 32.
[43] Ver
María Mercedes Jaramillo, “Fernando Vallejo, memoria insólitas”, en Revista Gaceta,
No. 42-43, Bogotá, 1998, p. 18.
[44] Ver
Claudio Magris, Utopía y desencanto, Anagrama, Barcelona, 2001, p.8.
|